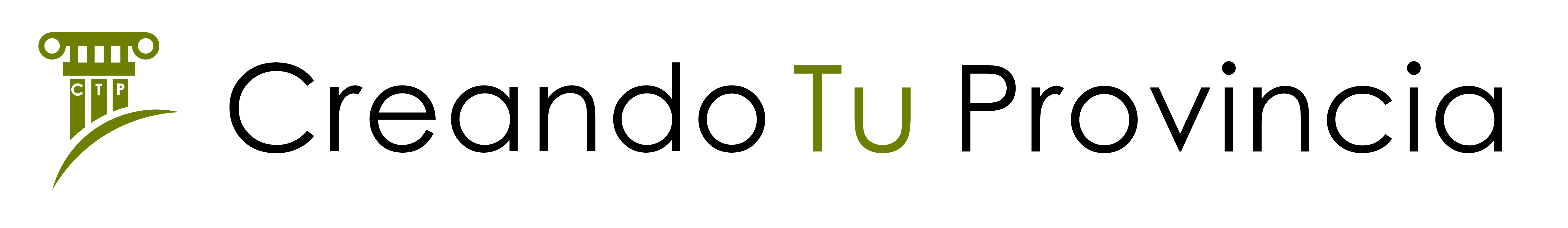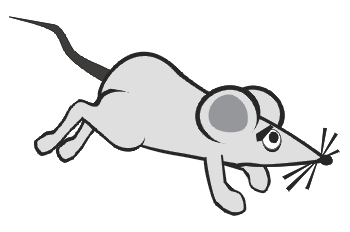Piel de carbonilla
A pesar de que mi infancia queda ya muy lejos, no puedo, aún ahora, subirme a un tren sin evitar que los recuerdos de mi niñez acudan a mi memoria. Da igual cual sea mi destino o el motivo del viaje, invariablemente, las imágenes de aquellos días se hacen presente y me llenan de añoranza. He tratado de entender, sin conseguirlo, porqué los hombres nos aferramos al pasado sin que éste, necesariamente, tenga muchas cosas agradables que recordar. Puede que la explicación esté en que, con la edad, veamos que nuestro tiempo se acaba y queramos aferrarnos a aquellas ilusiones no siempre cumplidas de nuestra juventud.
Fue la mía una niñez marcada por la escasez, como correspondía a un hijo de emigrantes, y en la que el tren tenía una importancia vital. Siempre he creído que este era algo más que vagones arrastrados por una locomotora; yo lo consideraba algo con vida propia. Aquellos trenes de la posguerra parecían contagiarse del ánimo de sus ocupantes; cuando llegaba el llano corrían como si las ilusiones de muchos de los que en ellos viajaban los empujasen. Al llegar la subida se frenaban, como si la pena y los sufrimientos de otros de sus viajeros fuesen una pesada carga imposible de transportar. Muchas veces se quedaban por el camino, porque la caldera de la locomotora reventaba, agotada por tanto esfuerzo. También en eso había alguna similitud entre los trenes y las gentes que los usaban. Algunas personas dejaban sus lugares de origen para iniciar un viaje, de rumbo incierto, y después de mucho sufrir y deambular acababan siendo víctimas de un camino que les había llevado a ninguna parte.
La sonrisa de una azafata me saca de mis pensamientos. Con voz cálida, la joven, me saluda indicándome el lugar en que está ubicado el coche de preferente del Euromed que me llevará hasta Alicante. Lamentablemente, la modernización del ferrocarril, ha acarreado también el cierre de muchos kilómetros de vía, lo que hace imposible que se pueda llegar hasta mi destino en tren.
Que manera tan distinta de empezar un viaje si la comparamos con las penurias de los que hice en mi niñez. Recuerdo la, hoy tranquila, Estación de Francia con los andenes abarrotados de gente dispuesta más para asaltar el tren que para subirse a él. La mayoría de las mujeres (siempre las había osadas) y los niños quedábamos en un prudente segundo plano, mientras los hombres, sin dejar que el convoy se acabase de estacionar empezaban una feroz lucha por ganar un espacio dentro del mismo. Más tarde, cuando cada uno había conseguido ganar su territorio, las mujeres se encargaban de dar el equipaje y subir los niños por la ventanilla. Luego a éstas les quedaba el trabajo de sortear a la gente y los bultos, que se apiñaban en los pasillos, para poder llegar al sitio que les habían reservado sus maridos.
Los altavoces de la estación de Barcelona Sants anuncian la puntual salida del Euromed con destino Alicante. Cuando éste arranca, por la megafonía interior, una voz femenina saluda a los pasajeros deseando que tengamos un buen viaje y nos da las gracias por viajar en Grandes Líneas. Poco después las azafatas pasan ofreciendo una copa de bienvenida. Pido cava y mientras lo bebo vuelvo a sumergirme en el mar de los recuerdos o, lo que es lo mismo, a subirme al tren de mi infancia.
Veo a mis padres, a mis tíos, a mi hermano y a mis dos primos, ya hombres, sentados en aquellos horribles bancos hechos con listones de madera. Mi madre ha puesto, en el lugar que ocupamos mi hermano y yo, unas toallas que tendrán a lo largo del camino diversos usos, desde el propio del aseo hasta servir de arrope para el frío que, sobre todo de noche, penetra por las poco ajustadas ventanas y otras rendijas de aquellos cajones sobre ruedas. Las luchas por ocupar un lugar dentro del tren ya se han olvidado y el ambiente en el interior de nuestro coche se ha relajado. Nuestros compañeros de viaje más cercanos son una familia andaluza compuesta por Manuel, el padre, Luisa, la madre y Rocío, una niña de la misma edad que mi hermano Juan. Enseguida se establece una animada conversación y mientras los mayores hablan de la alegría, aunque sean sólo dos semanas, de volver a reunirse con los familiares que dejaron en su tierra, los más pequeños, que no entendemos de esas añoranzas y hacemos el viaje un poco forzados, nos quejamos mutuamente de que nos separen de nuestros amigos y de nuestro entorno habitual.
Rocío me parece una chica preciosa y yo la miro embobado. A ella, que empieza a dejar atrás la niñez y tiene ya la coquetería propia de quien empieza a ser mujer, evidentemente no le pasa lo mismo y me ignora totalmente. Habla sin parar con Juan y los dos parecen disfrutar de esa conversación sin darse cuenta de que yo existo. La rabia y los celos parece que me han dado hambre y pido a mi madre que saque algo para comer. Ahora son los demás los que tienen envidia de mí y rápidamente empiezan a abrir sus cestas de mimbre de las cuales salen las más variadas viandas: tortillas, carnes guisadas, embutidos y las botas de vino, que corren de mano en mano. Los que antes de subir, al tren, se peleaban por conseguir un hueco en el mismo, comparten ahora comida y bebida como si fuesen conocidos de siempre. Pronto todo el coche se impregna de un aroma especial, mezcla del olor de los alimentos, del humo del tabaco y también de la transpiración de tanta gente. Pero, sobre todo, predominando, el olor a carbonilla que a lo largo de los años había ido depositando el humo de las locomotoras en todos los rincones de aquellos coches de madera.
La misma azafata que me ha servido la comida pasa ofreciendo toallitas refrescantes. Me ofrece también un café que acepto encantado. Observo el humo que sale de la taza y no puedo evitar esbozar una sonrisa y pensar que este es el único humo que se puede ver ahora en los trenes. Una joven muchacha que va sentada frente a mí me devuelve la sonrisa. Mera cortesía por supuesto, pienso yo. Demasiado joven y demasiado bella para pretender otra cosa de un hombre entrado en años como yo.
En los monitores se puede seguir una película cómica que arranca alguna que otra risa de mis compañeros de viaje, incluida la joven que momentos antes me ha sonreído. La vuelvo a mirar y otra vez me traslado en el tiempo.
Habían pasado algunos años y, aunque hacía el mismo viaje, las condiciones eran totalmente otras. Ya se habían retirado del servicio los viejos coches de madera y la calefacción funcionaba lo suficientemente bien para que no fuese necesario arroparse con toallas. En esta ocasión viajaba sólo (quiero decir sin mi familia) y lo hacía en un algo más confortable departamento de primera clase del Tren Expreso.
Transcurría el mes de marzo y en esas fechas no debía de haber demasiada demanda de billetes lo que hacía que el único ocupante del departamento fuese yo. Llegamos a Tarragona, estación en la que a los trenes de mi niñez le cambiaban la locomotora de vapor por otra de refresco. Conservo nítida la imagen de las locomotoras, humeantes, al lado del mar, donde estaban anclados los buques mercantes. Todo ello me parecía un paisaje agradable y singular.
Mientras revivía aquellas imágenes la puerta del departamento se abrió y una esbelta mujer penetró en el interior ¡Rocío! En realidad se llamaba Lucía, pero debo decir que, para mí, todas las mujeres guapas del tren me la han recordado siempre a ella, aquella niña de 12 años que no me hizo ningún caso y que encontraba tan encantador a mi hermano Juan.
Lucía era una joven letrada, también hija de emigrantes, que trabajaba en un bufete de abogados de Tarragona. Nuestras vidas guardaban cierto paralelismo, como las vías de los trenes que, los dos, con frecuencia utilizábamos. Tuvimos suerte y el resto del viaje transcurrió sin que nadie nos importunara. No habíamos tenido que pelear por un espacio en el tren pero no hizo falta mucho tiempo para que charlásemos como viejos amigos. El aire se había impregnado con el suave perfume de mi compañera de viaje y no había nadie, con nosotros, que pudiese perturbarnos y romper la magia que se había creado entre los dos. La voz de Lucía sonaba a música en mis oídos y toda ella me tenía embelesado. El tren volvía a formar parte de mis emociones y ¿si no era Rocío, me pregunto yo, porqué en aquellos primeros besos, al rozar su piel con mis labios, noté aquel sabor a carbonilla?
De nuevo la megafonía me saca de mis sueños anunciando el final del viaje –“Señores viajeros estamos llegando a nuestro destino… Grandes Líneas les da las gracias… “
El tren se detiene en la estación de Alicante, de nuevo las azafatas nos despiden con su mejor sonrisa. Alguien me llama por mi nombre; es una guapa mujer a la que no le importa que yo sea un poco viejo y que, cuando llego junto a ella, me besa con dulzura. Acompañando a Lucía está Jorge, mi nieto, al que como a su abuelo le encantan los trenes y sueña con recorrer el mundo en uno de ellos. Quizás en uno de esos viajes encuentre, también él, a la mujer de su vida que, evidentemente, no le recordará a ninguna Rocío y tampoco notará en su piel el aroma a carbonilla.
Matías Ortega Carmona
http://matiasortegacarmona.blogspot.com.es/